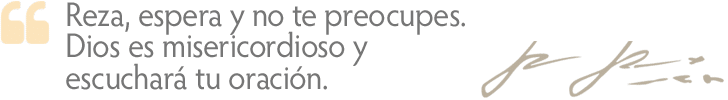El hermano Pellegrino narra con intensa emoción las últimas horas de Padre Pío antes de su muerte. Fue un instante de profunda intimidad y conexión espiritual que refleja su inmenso amor por Dios y por sus hijos espirituales. Un relato profundamente humano y conmovedor que ilumina la grandeza espiritual y la fe del Santo.
El adiós de Padre Pio: El último abrazo de fe de un alma santa.
El hermano Pellegrino narra las últimas horas de Padre Pío: Aquella noche, poco después de las 21:00 horas del 22 de septiembre de 1968, el hermano Mariano se alejó de la celda de Padre Pío. Tomé su lugar para velar junto al Santo, pero después de un rato decidí retirarme. Con esa amabilidad tan propia de él, utilizó el interfono para llamarme nuevamente a su habitación. Lo encontré en su cama, acostado sobre su lado derecho. Con voz débil pero serena, me hizo una simple pregunta: “¿Qué hora es?”, señalando el reloj que estaba sobre su mesa de noche. Sus ojos enrojecidos dejaban deslizar lágrimas calladas, que limpié con cuidado antes de marcharme, dejando el interfono encendido. Hasta la medianoche, me llamó cinco o seis veces; sus lágrimas, discretas pero llenas de dulzura y serenidad, eran como una plegaria ofrecida a Dios. A medianoche, con la fragilidad de un niño temeroso, me suplicó: “Quédate conmigo, hijo mío.” Entonces, empezó a preguntarme la hora con insistencia. Me miraba con ojos suplicantes, apretando con fuerza mis manos. Luego, como si hubiera olvidado que me preguntaba continuamente la hora, dijo: “Hijo mío, ¿ya habrías celebrado la misa?” Respondí sonriendo: “Padre espiritual, es demasiado temprano para la misa.” Y él respondió: “Pues bien, esta mañana la dirás por mí.” Añadí: “Pero cada mañana celebro la misa según tus intenciones.”

Después, expresó el deseo de confesarse. Al final de su confesión sacramental, dijo: “Hijo mío, si el Señor me llama hoy, pide a los hermanos que me perdonen por todas las dificultades que les haya causado. También pide a los hijos espirituales una oración por mi alma.” Respondí: “Padre espiritual, estoy seguro de que el Señor te permitirá vivir aún mucho tiempo. Pero, si tienes razón, ¿puedo pedirte una última bendición para los hermanos, los hijos espirituales y los enfermos?” Él respondió: “Sí, los bendigo a todos. Incluso pido al Superior que me dé esta última bendición.” Finalmente, me pidió renovar el acto de profesión religiosa. Era la una de la madrugada cuando me dijo: “Escucha, hijo mío, no puedo respirar bien aquí, en mi cama. Ayúdame a levantarme. Respiraré mejor en la silla.” Era la hora en la que, generalmente, se levantaba para prepararse para la Santa Misa. Antes de sentarse en su silla de ruedas, solía caminar un poco por el pasillo. Esa noche, me sorprendió verlo caminar erguido y con paso firme, como un joven, sin necesidad de apoyo. Al llegar al umbral de su celda, dijo: “Vamos a ver la terraza.” Lo seguí, sosteniéndole la mano bajo el brazo. Encendió él mismo la luz. Observaba la terraza con atención, como si esperara encontrar algo significativo. Después de cinco minutos, quiso regresar a su celda. Traté de ayudarlo a levantarse, pero me dijo: “No puedo.” En efecto, su cuerpo estaba más pesado. “No te preocupes, Padre espiritual,” le dije para animarlo, mientras tomaba de inmediato la silla de ruedas que estaba a unos pasos. Lo levanté con cuidado por las axilas para ayudarlo a levantarse de la silla y colocarlo en la silla de ruedas. Con calma, levantó los pies del suelo para colocarlos en el reposapiés. En la celda, una vez que lo acomodé en su silla, me señaló con la mirada y con un gesto de la mano izquierda la silla de ruedas y me dijo: “Sácala.”
Al regresar a la celda, me preocupó verlo pálido, con sudores fríos, y los labios teñidos de un tono lívido. Y no dejaba de repetir: “Jesús, María,” con una voz cada vez más débil. Hice un gesto para llamar a un hermano, pero me detuvo diciendo: “No despiertes a nadie.” Me alejé unos pasos de su celda, pero él volvió a llamarme. Pensando que no me llamaría para decirme lo mismo, regresé. Pero cuando repitió: “No despiertes a nadie,” le respondí implorándole: “Padre espiritual, déjame hacerlo ahora.” Corrí hacia la celda del Padre Mariano, pero notando la puerta del Padre Guglielmo abierta, entré. Encendí la luz y lo sacudí: “Padre Pío está enfermo.” En un instante, el hermano Guglielmo llegó a la celda del Padre Mariano, y yo corrí a llamar por teléfono al Dr. Sala. El Dr. Sala llegó unos diez minutos después y, tan pronto como vio a Padre Pío, preparó de inmediato el material necesario para administrarle una inyección. Cuando todo estuvo listo, el hermano Guglielmo y yo intentamos levantarlo, pero como no pudimos, tuvimos que acostarlo en la cama. El médico le aplicó la inyección y luego nos ayudó a colocarlo nuevamente en la silla, mientras el Padre repetía, con una voz cada vez más débil y con los labios apenas móviles: “Jesús, María.” Mientras tanto, advertidos por el Dr. Sala, llegaron Mario Pennelli, sobrino de Padre Pío, junto con el director médico de la Casa Alivio del Sufrimiento y los doctores Gusso y Giovanni Scarale. Por mi parte, ya había llamado al Padre Guardián, al Padre Mariano y a otros hermanos, que también estaban presentes. Mientras los médicos administraban oxígeno primero con una cánula y luego con una mascarilla, el Padre Paolo de San Giovanni Rotondo le administraba el sacramento de los enfermos al Padre espiritual. Los demás hermanos, de rodillas, rezaban. Hacia las 2:30 de la madrugada, Padre Pío inclinó suavemente la cabeza sobre el pecho: descansó en paz.